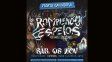Investigadores de tres facultades de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) desarrollan un bioestimulante agrícola a partir de los desechos generados en la producción de aceite de soja. La innovación permitirá reducir importaciones, impulsar la industria regional y generar empleo en Santa Fe.
Transforman la cáscara de soja en un bioestimulante para los cultivos: de que se trata el innovador método de investigadores santafesinos
El proceso permitirá ahorrar dinero en importaciones, dotar de mayor tecnología a las industrias y generar empleos.

gentileza
El bioestimulante agrícola se crea a partir de los desechos generados en la producción de aceite de soja.
De residuo a tecnología verde
Argentina es el tercer productor mundial de granos de soja, y Santa Fe ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con un 18% del total anual —unas 9,5 millones de toneladas. Sin embargo, gran parte de los subproductos sólidos de la molienda de la soja son exportados sin valor agregado, desperdiciando su potencial biológico.
Frente a este escenario, un grupo de científicos de la UNL ideó un proceso para aprovechar la cáscara y el expeller (residuo sólido aceitero) y transformarlos en un bioestimulante natural que fortalezca el crecimiento de los cultivos y reduzca el uso de fertilizantes químicos.
Sustitución de importaciones y desarrollo local
El investigador Ricardo Manzo, de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ-UNL) y del Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC-UNL/Conicet), explicó que el proceso tradicional de molienda de la soja genera el llamado expeller, que en Argentina no se aprovecha industrialmente.
“Detectamos que muchas empresas tecnológicas de la región querían reemplazar un bioestimulante importado, elaborado a partir de nuestros propios granos. Es decir, China compra la soja argentina, la procesa y luego nos vende el producto con valor agregado”, detalló Manzo.
Ante esta paradoja, investigadores de tres facultades —Ingeniería Química, Bioquímica y Ciencias Biológicas, y Ciencias Veterinarias— comenzaron a desarrollar un bioestimulante local. Su producción en la región permitirá reducir costos hasta diez veces respecto a los productos importados, fortalecer el tejido industrial santafesino y crear empleo calificado.
“Al producirlo localmente, no solo se ahorra dinero, sino que se aumenta la capacidad tecnológica de las industrias y se potencia su competitividad”, subrayó el investigador.
Cómo funciona el proceso
El equipo utiliza una técnica denominada hidrólisis enzimática, un procedimiento biotecnológico que “digieren” los residuos de soja con enzimas para liberar las moléculas que estimulan el crecimiento vegetal. El resultado será un producto líquido o en polvo que, aplicado a los cultivos, mejora su desarrollo y disminuye la necesidad de fertilizantes químicos.
Según Manzo, los ensayos comenzaron en 2023 con resultados positivos en pruebas de crecimiento.
Sin embargo, aún restan etapas de desarrollo para determinar la estabilidad, vida útil y dosificación óptima del producto. “Estimamos unos tres años de trabajo para llegar a una formulación comercial”, precisó.
Ciencia en red y trabajo interdisciplinario
El proyecto, titulado “Producción de formulados promotores del crecimiento de plantas de interés agrícola-ganadero a partir de subproductos de la industria de la soja”, reúne investigadores de tres facultades de la UNL:
• FIQ: experiencia en hidrólisis enzimática y escalado industrial.
• FBCB: conocimientos en biología molecular y purificación de enzimas
• FCV: soporte en diseño experimental, análisis estadístico y validación agronómica.
La iniciativa demuestra que la colaboración interdisciplinaria es clave para generar innovación con impacto económico y ambiental.
Proyectos con impacto regional
El desarrollo forma parte de la convocatoria UNL–Santa Fe Proyectos CTI en Red, impulsada por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación (ASACTEI).
De los 28 proyectos presentados en 2024, 19 fueron financiados, con el objetivo de potenciar investigaciones aplicadas de alto impacto económico, social y ambiental en el centro-norte santafesino.
Entre ellos se destacan líneas sobre tratamiento de residuos cerveceros, alimentos funcionales con subproductos pesqueros, abordajes interdisciplinarios del dengue, reciclaje urbano, bioenergía, salud reproductiva y microplásticos.